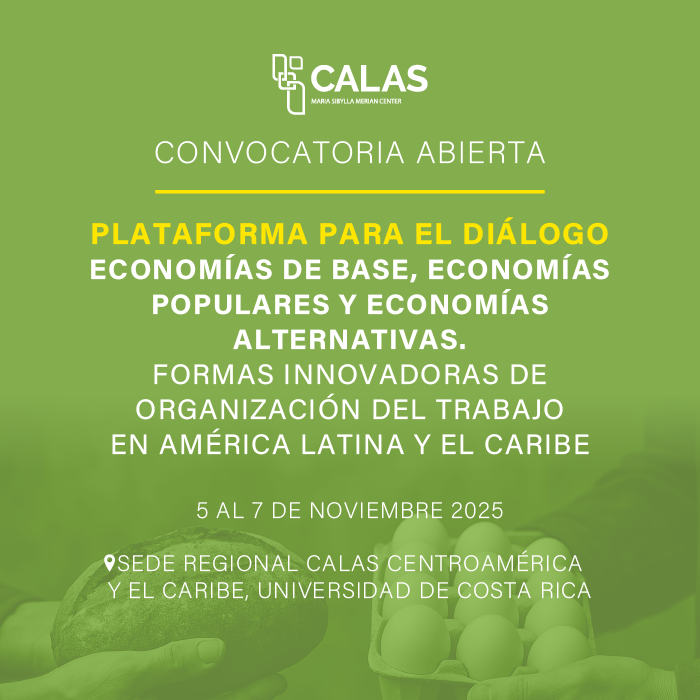En América Latina y el Caribe, el reformismo neoliberal ha gestado o profundizado transformaciones importantes en los estilos históricos de cohesión social y en las estrategias de supervivencia “desde abajo” que se evidenciaron, todavía más, con el impacto de la pandemia/sindemia por la COVID-19. (Díaz y Viales, 2020) (Gutiérrez, Herrera y Kemner, 2021) La definición de las economías de base/grassroots economies permite aproximarse a la problemática de la sobrevivencia en las economías capitalistas, históricas y recientes, para “…observar cómo la gente común…se apropia de los recursos y los distribuye, en la práctica cotidiana” (Narotzky, 2012, pág. 633) privilegiando el análisis de las lógicas de la informalidad en relación con las de la formalidad, que también han contribuido a transformar los movimientos macroeconómicos y las predicciones (Narotzky, 2004, pág. 8) La distinción que pretendemos establecer desde el principio, como herramienta heurística, es entre las «economías de base» (las prácticas de la gente común para ganarse la vida) (Narotzky, 2020, pág. 13) y la «economía de base» como la generación de opciones desde la economía popular para organizarse, innovar o adaptar la producción y el trabajo en el contexto global del reformismo neoliberal.
En el sentido anterior, el análisis multiescalar e interseccional se enriquece por medio del análisis relacional que permite vincular los contextos socioeconómicos e institucionales, los de las disparidades regionales, los mecanismos que permiten funcionar las economías de base y sus lógicas diferenciadas, sobre las que inciden también la familia y las disparidades de género; las redes de ayuda mutua; el mercado de trabajo y el mercado laboral, el consumo, el ahorro, el micro-crédito y la informalidad y las relaciones entre la comunidad, el mercado y el estado (Viales e Izquierdo, 2018) donde la “economía moral de los pobres” (Thompson, 1971) evidencia sus posibilidades de agencia. (Aguirre, 2010)
En estas dinámicas es importante considerar el papel de las instituciones y los roles sociales (Correa 2022), así como de las construcciones culturales, donde han existido procesos de inequidades, cooperación y conflictos, tanto como la problemática de la distribución inequitativa del poder en términos de clase, etnia y género (Fontaine & Schlumbohm, 2000, pág. 15), generación y diversidades, que inciden sobre la permanencia, transformación y creación de espacios de solidaridad y de conflicto, a partir de relaciones de (des)confianza, reciprocidad, tradición y desigualdad. La economía informal, concebida como un conjunto de actividades en pequeña escala que, fundamentalmente, están fuera de la regulación y la tributación , donde se suele ubicar actividades como el trabajo doméstico, a domicilio, las ventas ambulantes, la recolección de residuos, entre otras, debe complejizarse (van den Heuvel, 2015, pág. 368) debido al surgimiento de nuevas formas de trabajo o nuevas fuentes de valor, de nuevas formas de relación de las personas trabajadoras con el capital (Goddard, 2017) así como de nuevas formas de control social “desde arriba”.
Las desigualdades y los procesos de exclusión social neoliberal han potenciado riesgos para grupos sociales que se han convertido, o se podrían convertir, en “desechables” (Giroux, 2009) debido a los retrocesos promovidos en los derechos laborales y en la justicia laboral, así como por los cambios estructurales promovidos desde una “nueva economía” posfordista. Por otra parte, el “trabajo sucio”, vinculado con los empleos en el mercado de trabajo secundario asumidos por personas inmigrantes o con el trabajo en los servicios esenciales, trabajos “éticamente cuestionables” que se desarrollan en condiciones precarias con altos riesgos para la seguridad y para la salud. (Press, 2022) Sobrevivir en estos contextos se hace más complejo, debido a que se consolidan privilegios (cuasi)monopólicos para los más poderosos (Narotzky, 2020, p. 17) y la acción social desde abajo se orienta no solo a una nueva cuestión social sino además a la defensa de espacios de integración dentro del estilo excluyente de crecimiento económico que atenta contra sus logros en materia de desarrollo y bienestar, así como a la reivindicación ante la estigmatización de demonización de la clase obrera. (Jones, 2013)
Los procesos de apropiación, producción, circulación, consumo y excreción, típicos del metabolismo social, no se pueden comprender sin tomar en consideración el desarrollo y el papel de la agricultura familiar, las pequeñas empresas, las cooperativas, los trabajos informales, los trabajos precarios, las ventas ambulantes, el comercio al detalle, así como los trabajos precarios vinculados con el turismo y con las nuevas industrias tecnológicas, con el capitalismo de plataformas (Srnicek, 2019, Jones 2021), con los servicios, con la producción de alimentos, con la explotación del mar, que se constituyen en alternativas ante la erosión del empleo formal (Cielo, Gabo y Tussi, 2023, págs. 13-14) y de la erosión de las clases medias. También existen esfuerzos intercontinentales, como la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) que, en el caso de América Latina y el Caribe, que vincula a organizaciones comunitarias, asociativas cooperativas, mutualistas y a movimientos ciudadanos que promueven una economía solidaria en la región. (https://www.ripess.org/sobre-ripess/?lang=es#:~:text=RIPESS%20es%20una%20red%20mundial,as%C3%AD%20un%20fuerte%20anclaje%20territorial)
A lo largo del siglo XX, formas de economías de base como la organización de cooperativas (Alianza de Cooperativa Internacional, Correa 2022) adoptaron diferentes perfiles en distintas épocas y regiones. Se desarrollaron no sólo como experimentos sociales revolucionarios como el poder popular en Chile, sino también independientemente de la forma de gobierno y en contextos liberales y neoliberales (Labarca 2016). Las formas de organización de base para el apoyo mutuo y la gestión de crisis siguen siendo vitales en la actualidad. Entre los ejemplos actuales que también se orientan hacia la economía global, se encuentran, por ejemplo, las cooperativas de café integradas en las redes del comercio justo. Otro ejemplo de gran actualidad son las cooperativas del trabajo urbano informal, como los recolectores y recicladores de basura conectados en redes a nivel global.
Convocatoria
El Centro Regional Centroamérica y el Caribe de CALAS convoca a la Plataforma para el Diálogo “Economías de base, economías populares y economías alternativas. Formas innovadoras de organización del trabajo en América Latina y el Caribe”. El encuentro ofrecerá un espacio para presentar y discutir, análisis académicos, posicionamientos políticos, experiencias individuales, así como representaciones literarias y artísticas. Se trata de pensar la relación entre crisis, economías de base, economías populares, formas de organización/innovación y adaptación del trabajo al contexto neoliberal, desde una perspectiva relacional tomando en cuenta sus dimensiones estructurales, institucionales, multiescalares, interseccionales y subjetivas. Las distintas formas de organización de economías de base tanto históricas como actuales, se estudiarán de manera interdisciplinaria, incluyendo perspectivas antropológicas, históricas, de ciencias sociales y económicas como estudios culturales. Se analizarán su funcionamiento, sus estructuras y miembros, sus retos (éxitos y fracasos) y su contribución a la resolución de las crisis sociales, económicas y ecológicas y a una posible transformación social partiendo de distintas formas de economías de base y solidarias, así como organizaciones cooperativas. Se prestará especial atención a manifestaciones y prácticas sensibles a cuestiones de género, etnia, clase, generación y diversidades, incluyendo la responsabilidad ecológica y social (Quiceño 2021, 2016; Puig de la Bellacasa 2017).
Ejes temáticos
La Plataforma para el Diálogo se estructurará alrededor de los siguientes ejes:
- Formas alternativas de actividad económica organizadas “desde abajo” como estrategias de supervivencia, de resiliencia y de formulación de alternativas en América Latina y el Caribe, en el contexto del reformismo neoliberal, de la informalidad creciente, del capitalismo de plataformas, de la rapiña, el (neo)extractivismo y el impacto de las nuevas constelaciones geoestratégicas y geoeconómicas.
- Papel de las organizaciones de base y las cooperativas en el fomento de proyectos productivos y de generación de nuevos servicios en el ámbito rural y del turismo rural y comunitario, con perspectiva de desarrollo local y regional
- Papel de las familias en las economías de base, desde una perspectiva interseccional, que se oriente a la responsabilidad y la solidaridad económica, ecológica y social
- Representaciones desde las subjetividades, las artes, las artes visuales y la literatura de las economías de base, las economías populares y las economías alternativas en América Latina y el Caribe
Bases de la convocatoria
- La convocatoria está dirigida a postulantes de las Ciencias Sociales, Derecho, Humanidades, Antropología e Historia, Artes y Letras, Estudios culturales que puedan aportar a las temáticas expuestas tanto en términos empíricos como teóricos y metodológicos.
- Llenar el formato de aplicación con título y resumen de la propuesta y una breve ficha académica con indicación de la trayectoria profesional y publicaciones relevantes.
- Idiomas: español, portugués e inglés.
- Fecha límite para enviar las propuestas: 15 de junio de 2025.
Un comité académico seleccionará los trabajos bajo criterios de excelencia. Los/las postulantes serán notificados antes del 15 de julio de 2025 sobre el dictamen de sus trabajos.
El CALAS se hará cargo de los gastos de hospedaje. Además, habrá recursos limitados para gastos de viaje.
Fecha de la Plataforma: 5 al 7 de noviembre de 2025, en la Universidad de Costa Rica.
Contacto:
Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) – Centro Regional Centroamérica y el Caribe
Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) – Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica
Comité de organización:
Dr. Ronny J. Viales Hurtado (CIHAC-UCR), Centro Regional Centroamérica y el Caribe-CALAS
Prof. Dr. Christine Hatzky (CEAGS-LUH), Centro Regional Centroamérica y el Caribe-CALAS
Dra. Cristina Cielo (FLACSO-Ecuador, Centro Regional Andes-CALAS
Dra. Marina Farinetti (EPyG-UNSAM), Centro Regional Cono Sur-CALAS
Información: sedesanjosecalas@gmail.com